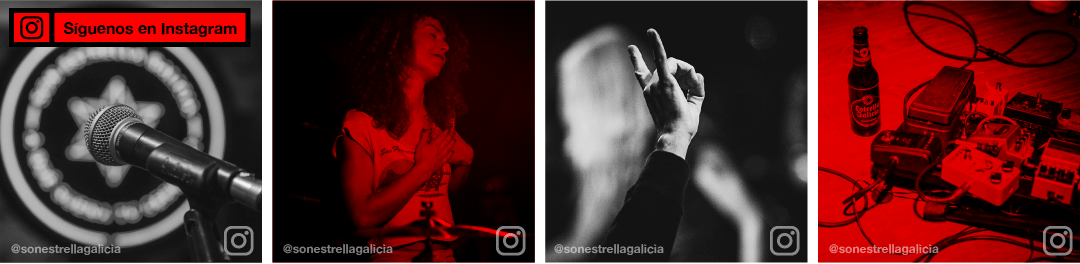Por Elena Rosillo
La sala Changó estaba llena y expectante desde antes incluso de la hora concertada para el inicio del show. Qué difícil parece siempre aquello de congregarse a la hora de apertura de puertas, no dejar lo de entrar en el último minuto y con prisas al concierto de turno. Anna Calvi tiene ese magnetismo, esa capacidad de atracción capaz incluso de quitarle el atractivo a llegar tarde. La sala entera coreaba, silbaba, incluso se quejaba de la tardanza de la londinense en aparecer en el escenario. Cuando, de repente, las luces azules de la Changó tornaron en rojas, dando paso a la Calvi, armada de su guitarra como si de un verdadero arma se tratara, la sala entera bramó.
La inglesa se deshacía en punteos, en distorsiones y rasgueos que, a pesar de la filosofía de su último LP, «Hunter» (Domino/ Music As Usual, 2018), recordaban a los preliminares de un acto sexual masivo y sagrado. Solo cuando el público hubo aplaudido, jadeado y hasta suplicado por su voz, dejó la inglesa el lateral del escenario por el micrófono que la esperaba en su centro.
En Hunter, Anna Calvi trata de eliminar el género a través de la música. Hacer de lo queer un acorde, una armonía, algo capaz de ser transportado hasta las mismas entrañas desde la que ella nos canta. Unas entrañas que se desgarran, se retuercen y bailan al ritmo de una guitarra que se parece a Bowie, pero no es Bowie, que bebe de Patti Smith sin caer en la languidez. Que nos hace caer y revolcarnos en el suelo, como lo hacía esta noche la Calvi en la Changó.
El final llegaba con una mano levantada gritando “vamos” al público, con la Calvi elevada a diva del glam, una leve sonrisa y fuego en los ojos. Se tiraba al suelo, llegaba al éxtasis dentro de su guitarra, uniéndose a ella, levantándose y extendiéndonos los brazos, hablándonos de sus fantasmas desde su mismo goce. Anna Calvi se llevaba para ella un pedazo de cada uno de aquellos que fuimos a verla. Un pequeño trocito de alma como sacrificio de su cacería.