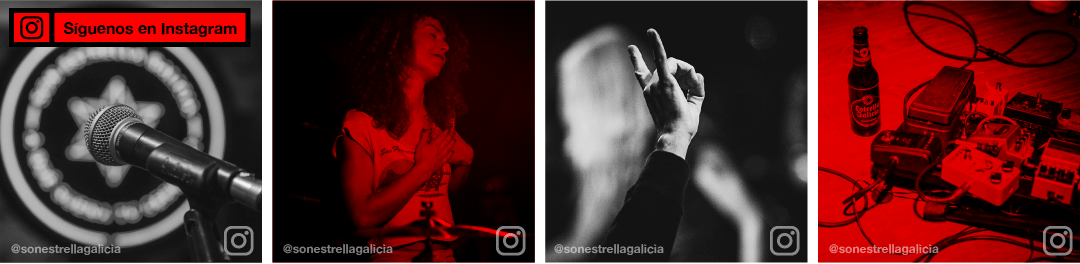Según la mitología griega, Pegaso fue el primer caballo en estar situado entre los dioses del Olimpo. Un animal alado que, al igual que el de Calígula – que recibió el título de senador, nada menos – consiguió el inmenso honor de ser elevado hasta los cielos. Un ser vulgar rodeado de dioses. Y título, también, del último trabajo en solitario de Joan Miquel Oliver, a quien ya la coletilla de “ex Antonia Font” parece sobrar. Un caballo revestido de extraterrestre verde y con muchos ojos que nos mira, casi cariñoso, desde la portada.

Y es que a su paso por el Teatro del Arte, a uno no le quedaba claro si los caballos éramos nosotros – su público, ascendido a compañero de los dioses que se alcanzaban a ver en el escenario – o el propio Joan Miquel Oliver, quien se presentaba incluso a sí mismo (y a los de su misma especie, los mallorquines) también como “raritos”, seres mitológicos “a diario enfrente del mar debajo de los cocoqueteros, tocando la guitarra”. Poco importa cuando la música es excusa para convertir a los caballos en dioses. A los humanos, en divinos.
Aunque Joan Miquel Oliver, quien no perdía el tiempo con presentaciones a la hora de empezar a desentrañar este “Pegasus” (Sony Music, 2015) sin interlocuciones previas, comenzando con la definitoria “Marès”, quizá tenga más de cínico y tierno Peter Pan que de ser divino. Ataviado con un kimono negro y haciendo gala de su buen humor y de su peculiar sentido de la comedia, el mallorquín daba rienda suelta a su onírico universo de sonidos mediterráneos y pseudo-tropicales (cumbia, salsa) acompañado de Jaume Manresa (teclados) y Xarli Oliver (batería).

Contaba el mallorquín con el favor de un público entregado y conocedor de su obra, que no dudaba en acompañarle con palmas en los “Surfistes a càmera lenta”. “Cuando escribo canciones de extraterrestres me quedan muy tristes”, confesaba Oliver como introducción a “Marcianet”, canción con la que daba comienzo la etapa del concierto más libre, aportando dos botes de spray como percusión, e incluso una sierra acariciada con el arco de un violín a la performance del autor, en la que no faltó la inocencia y ternura del adulto que ve la infancia desde lejos, ni el cinismo y la ironía del niño que ve al adulto de cerca. Ni, por supuesto, la cara de George Cloony ocultando la de Oliver a la hora de recitar las descripciones de pisos de estudiantes a los que él mismo se enfrentó tras terminar sus estudios.

Dos bises hicieron falta para calmar al enfervorecido público del Teatro del Arte, y ni siquiera la aparición de Oliver armado con una pequeña guitarra acústica amplificada con un micrófono de guitarra eléctrica, dando rienda suelta a su faceta más rock-noise, parecía suficiente. Más de hora y media dedicó el mallorquín a su Pegasus, demostrando sus variadas influencias oscilantes entre Albert Pla o Josh Rouse.
Una experiencia humana, a la par que mitológica. O quizás a la inversa. A fin de cuentas, Pegasus no era más que un caballo, como Oliver es tan solo un músico. Ambos capaces de elevar la categoría de vulgar o popular a la de divina.