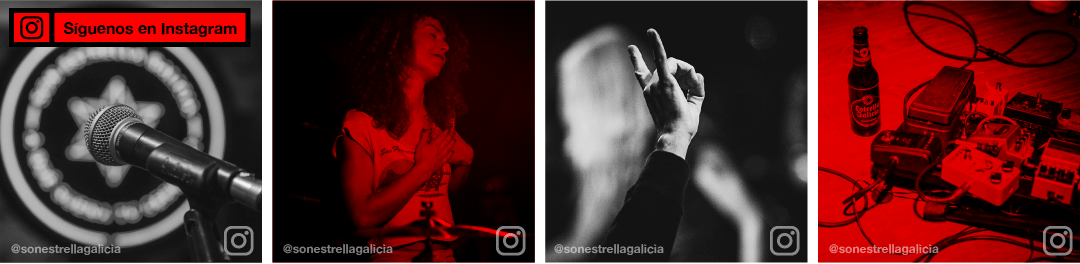Si el carisma se midiese en altura, Lydia Loveless sería Tachenko. La realidad es que a unas cuantas filas del escenario de la mítica sala El Sol, lugar elegido por la jovencísima estadounidense para presentar en Madrid su último trabajo, apenas podía verse su menuda figura rodeada de una banda que a su lado se engrandecía. Hasta que comenzó a cantar.
Si algo se le exige al profesional del country es ser creíble. Más allá de la técnica, la voz o brillantez en los estribillos, el artista está obligado a rajarse en dos mitades el tórax en cada concierto, agarrar el corazón, arrancarlo y lanzarlo al respetable. Un género complicado que se mide en pasión y aguante y en el que Loveless, con apenas 24 años, ha demostrado saber desenvolverse y cargar con el peso de los grandes tótems femeninos que lo gobiernan. “Somewhere Else” es su último trabajo, un álbum en el que la de Ohio muestra más su vena rock y disco que le ha valido para ganarse de forma definitiva un nombre en el género estadounidense por antonomasia, lo que le ha abierto la posibilidad de mostrar todo lo que aún le queda por decir en gran parte de occidente. Si Loveless cumple en cada directo como lo hizo ayer en Madrid, no es de extrañar que acabe granjeándose la mejor de las reputaciones.
En un par de fraseos amargos como si el amor fuera la peor de las enfermedades, Lydia Loveless ya se había ganado la sorpresa de los que no sabían de qué era capaz. Su figura fue creciendo y creciendo hasta convertirse en Goliat. Puede que la dulzura rota de la chica tenga algo que ver, también ayudó una banda que parece haber vivido tantas vidas como días tiene Keith Richards. Desaliñados, tremendamente serios y como si sus enemigos hubiesen arruinado su existencia 40 veces, la sala capitalina nunca se había transformado del modo que ayer lo hizo. Parecía un bar perdido en Arizona. Y pese a la capacidad de la banda, pese a la magia que el cuarteto que rodeaba a la cantante desprendía, fue cuando abandonaron el escenario cuando el concierto llegó a su mejor parte. Loveless íntima, solitaria y sonando bajo el eco de su voz y el rasgueo de la guitarra fue sin duda el momento de la noche, un momento en el que ya medía mil metros.